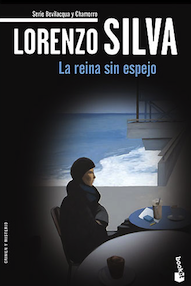EL AUTOR
Lorenzo Manuel Silva Amador nació el 7 de junio de 1966 en un edificio hoy demolido del antiguo hospital militar Gómez Ulla, en el barrio de Carabanchel de Madrid.
Estudió Derecho en la Universidad Complutense y ejerció como abogado, tras pasar un año como auditor de cuentas y otros dos como asesor fiscal en una firma multinacional, pero a finales de los noventa decidió colgar la toga y dedicarse de lleno a la literatura.
Lorenzo Silva es hijo y nieto de militares. Ambas circunstancias permiten suponer que su conocimiento interno del funcionamiento de la Benemérita será bastante más amplio que el de la mayoría de los lectores.
Desde que iniciara su dedicación a la literatura, ha cultivado diferentes géneros:
Novela:
La flaqueza del bolchevique (finalista del Premio Nadal 1997).
Noviembre sin violetas.
La sustancia interior.
El urinario.
El ángel oculto.
El nombre de los nuestros.
Carta blanca (Premio Primavera 2004)
Niños feroces.
Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia.
El cazador del desierto.
La lluvia de París.
Y, por supuesto, la serie de novela policíaca protagonizada por los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro:
El lejano país de los estanques, 1998 (Premio Ojo Crítico 1998).
El alquimista impaciente, 2000 (Premio Nadal 2000).La niebla y la doncella,2002
Nadie vale más que otro, 2004
La reina sin espejo 2005.
La estrategia del agua, 2010
La marca del meridiano, 2012. (Premio Planeta 2012)
Relatos:
El déspota adolescente.
Libro de viajes:
Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos.
Libro-reportaje:
Al final, la guerra, junto a Luis Miguel Francisco
Ensayo:
El Derecho en la obra de Kafka.
Sereno en el peligro. La aventura histórica de la Guardia Civil (Premio Algaba de Ensayo).
Su obra ha sido traducida al ruso, francés, alemán, italiano, griego, catalán y portugués.
Como guionista de cine, ha escrito junto a Manuel Martín Cuenca la adaptación a la gran pantalla de la novela La flaqueza del bolchevique.
EL LIBRO
Título: La reina sin espejo
Autor: Lorenzo Silva
Encuadernación: Tapa blanda con solapa
Número de Páginas: 379
Editorial: Ediciones Destino
ISBN: 84-233-3775-8
Año de edición: 2005
La aparición de una mujer apuñalada en un pueblo de Zaragoza podría ser un trabajo más para el sargento Bevilacqua y la cabo Chamorro, pero éste es un caso fuera de lo común; la víctima es Neus Barutell, una célebre periodista casada con un consagrado escritor catalán, lo que atrae a la prensa más sensacionalista y somete a los investigadores de la Guardia Civil a una dosis suplementaria de presión. En estas peculiares circunstancias, Bevilacqua y su compañera deberán remover con sigilo las entrañas de una vida pública más allá de las apariencias y sumergirse en las flaquezas e inseguridades que se escondían tras la imagen solvente e impecable de la víctima. También será necesario rastrear con detalle sus últimos trabajos periodísticos. Las pesquisas llevan a nuestros protagonistas a Barcelona y las primeras pistas apuntan a un crimen pasional en un mundo de vanidades, lleno de tapujos y secretos y con ramificaciones hasta los sórdidos bajos fondos de la ciudad.
La reina sin espejo nos sumerge en una indagación compleja y fascinante en la que los guardias civiles deberán, entre otras muchas cosas, dilucidar enigmas literarios de Alicia a través del espejo, desentrañar relaciones cibernéticas y colaborar con la policía autonómica catalana para llegar a la resolución de un caso espinoso y difícil.
Lorenzo Silva trasciende con esta novela el género policíaco en un texto colmado de intrigas, bajas pasiones e ironía y lo conjuga con su prosa más conseguida y acertada hasta el momento.
IMPRESION PERSONAL
Personajes:
Rubén Bevilacqua, Sargento de la Guardia Civil, 40 años. Es el personaje principal de esta serie de novelas. Bevilacqua, es un hombre, que esconde su gran humanidad bajo la capa de hombre frío y duro, pero en cada nueva entrega el autor nos va descubriendo algunas situaciones de su pasado que nos ayudan a conocerle mejor.
Virginia Chamorro, Cabo de la Guardia Civil. Desde hace varios años es la ayudante de Bevilacqua, una mujer inteligente, con una gran intuición. Ambos se entienden y se han integrado muy bien; mantienen una buena relación profesional, basada en el respeto y en la confianza.
Neus Barrutell, la víctima, una célebre periodista, casada con un famoso escritor catalán. Una mujer culta, inquieta y gran trabajadora, que ha sabido ganarse muy buena fama en su profesión. Sentimentalmente el matrimonio mantiene una relación abierta y muy discreta; ambos se tienen mucho respeto y cariño y viven juntos en un gran ático dúplex en una de las mejores zonas de Barcelona.
Neus es una mujer que, aparentemente, lo tiene todo, reconocimiento social y profesional, dinero, un marido culto y enamorado, que le da toda la libertad que necesita, pero en el momento de su asesinato, emocionalmente no se encuentra en uno de sus mejores momentos, aunque nadie lo sospechaba.
Gabriel Altavella. Viudo de Neus Barrutell, 15 años mayor que Neus, es un célebre escritor, culto y sensible y está situado en un estatus social privilegiado. Aunque al principio parece muy estirado y algo antipático, a través de las conversaciones que mantiene con el sargento, la opinión sobre él va mejorando.
Subteniente Robles, compañero de Vila, durante su etapa en Barcelona, un hombre que está a punto de jubilarse, que se pone a disposición de Bevilacqua y se pone a su servicio y le ofrece los contactos que le ayudarán a resolver el caso. Robles fue un gran apoyo para el sargento durante los años que vivió en Barcelona y a pesar del tiempo transcurrido han mantenido su amistad.
Quinta novela protagonizada por la pareja de la Guardia Civil formada por el sargento Bevilacqua y la cabo Chamorro. En esta nueva entrega, el escritor desarrollará, aún más si cabe, a sus ya famosos personajes, enseñándonos parte ocultas que todavía no nos había mostrado, como el desencanto de Bevilacqua o la tristeza de Chamorro.
Neus Barutell, una popular presentadora de televisión catalana, aparece muerta cosida a puñaladas. El arma con la que se cometió el asesinato no aparece. Sólo las huellas de una desenfrenada noche de sexo y drogas, así como unas alusiones a Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll escritas por la presentadora, son el punto de arranque de esta trepidante historia. Un rompecabezas que nos llevará hasta Rumanía.
Comisaría de la Policia Nacional, ubicada en la Via Layetana (Barcelona)
Es esta la quinta novela de la serie del Sargento Bevilacqua y la cabo Chamorro, en ella, Lorenzo Silva, nos dibuja a nuestros personajes principales, con unos años más y el paso de estos años parece pesarle a nuestro sargento, al que vemos más retraído y nostálgico que en las anteriores entregas.
La cabo Chamorro, que ya se encuentra en la treintena ha dejado de ser la joven tímida con la que comenzó a trabajar y ahora es una mujer que demuestra mucha seguridad y aplomo.
La relación entre ellos sigue siendo de mucha complicidad, llevan ya casi diez años juntos, pero ella no deja de sorprenderle y casi siempre agradablemente.
En esta novela, además de la investigación del asesinato de la periodista, el autor, aborda, temas que tristemente cada día se han hecho más cotidianos como la prostitución ligada a la explotación de la inmigración ilegal y también se mete de lleno en la problemática de la convivencia de las fuerzas de seguridad, las rivalidades entre la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la policía, como consecuencia del inicio del traspaso de competencias de las fuerzas de seguridad, que el autor resuelve de una forma esmerada.
Sede Central de los Mossos D'Esquadra, en Sabadell
Con todos estos ingredientes, Lorenzo Vila ha elaborado una novela que engancha, se lee rápido, con unos diálogos muy naturales pero no exentos de ironía. La acción es rápida y el desenlace da un giro sorprendente, pero que resulta muy creíble.
En Barcelona transcurre buena parte de la acción de La Reina sin espejo, lo cual le permite a Lorenzo Silva mostrarnos su opinión sobre Barcelona y de paso hacer un repaso del estado de las autonomías y lo que la transferencia de competencias implica para la Guardia Civil en Cataluña.
Una visión de Barcelona que muchas veces surge en contraposición con Madrid, como esta visión de las cafeterías barcelonesas, bien es verdad que antes de que la nueva ley antitabaco cambiase la atmósfera de las cafeterías madrileñas:
«En Madrid, por regla general,uno puede elegir para tomarse un café entre el bar cutre y la cafetería rancia; ni se conoce ni se aprecia demasiado esa sensación de limpieza y confort peculiar de la hostelería barcelonesa». (Página 125)
Además de los paseos en coche por los atascos barceloneses, la visita al Parque Güell, la vista del Tibidabo o el recuerdo del Pueblo Nuevo, no se resista a dejar una perla sobre la última "joya" de la arquitectura barcelonesa:
«El día no era demasiado claro, pero permitía divisar los perfiles de una Barcelona que había sufrido desde la época en que la había conocido algunas alteraciones ostensibles; la que más destacaba, con mucho, era el insolente edificio en forma de supositorio que se alzaba mirando hacia la parte del Besos». (Página 107)
Cinco años antes de que las elecciones autonómicas catalanas nos dejaran esa perla de que «En Andalucía no paga impuestos ni Deu», este pensamiento y sentir ya está recogido por Lorenzo Silva en este libro:
«Por nuestra experiencia de recorre autonomias, en este país ya todo el mundo acusa al vecino de robarle la cartera, en cuanto no se sale con la suya o el otro se lleva una porción de tarta.». (Página 93).
Resulta estimulante, y lo digo como no catalán, ver como trata Lorenzo Silva la cuestión idiomática, defendiendo el derecho de los catalanes de expresarse en su lengua, si bien también manifiesta la dificultad que su uso e imposición supondrá para muchos castellano parlantes residentes en Cataluña a la hora de buscar o cambiar de trabajo, como es el caso de la Guardia Civil, muchas de cuyas competencias estan siendo asumidas por la Policía Autónoma (los Mossos), por lo que la presencia de la Guardia Civil es cada vez menor, lo que obliga al traslado a otras zonas de España, con los problemas familiares que eso conlleva de cambio de domicilio, colegios o pérdida de trabajo de la pareja. O intentar encontrar un nuevo trabajo, algo como decía antes, no siempre fácil por el idioma.
Todos estos espinosos temas son tratados con claridad pero sin acritud por Lorenzo Silva.
El Tibidabo y, al fondo, la ciudad de Barcelona
Puede dar la impresión de que el personaje de Chamorro queda como más desdibujado, pero no es así. Lo que sucede es que Virginia es mucho más introvertida y cuesta más llegar a conocerla, pero, debajo de esa aparente dureza (es bastante borde) se encuentra una chica de corazón bastante grande y que tiene gran empatía con su compañero de trabajo. Creo que más que de una historia de amor entre los dos, podemos hablar de una maravillosa amistad, algo más difícil de conseguir, en general, entre un hombre y una mujer pero que en este caso resulta de lo más emotiva.
Otro elemento que considero fundamental en una novela policíaca es que el desenlace del misterio no nos decepcione, sea coherente al menos. Aquí tengo que poner mi primer pero a "La reina sin espejo" ya que aunque considero que la respuesta al enigma de la muerte de Neus sí que resulta coherente, tiene un sentido, a mí como lector me decepciona un poco. Me habría gustado que todo hubiera tenido más que ver con la personalidad de la periodista, con sus pasiones, con algún secreto oculto que con lo que finalmente resulta ser.
La novela, no obstante, me ha parecido bastante densa, como ya señalé al principio de esta reseña. Creo que Lorenzo Silva aprovecha la estancia de los investigadores en Barcelona para hacer continuas referencias a la realidad política catalana, en concreto, las relaciones (algo tensas) entre la Guardia Civil de toda la vida y los Mossos. No me interesan demasiado las conversaciones entre unos y otros en los que intercambian impresiones a ese respecto y me distraen de lo esencial, que es el progreso de la investigación sobre la muerte de la periodista.
Entiendo también que estar en Barcelona y no hacer un recorrido turístico por los lugares más emblemáticos y característicos de la ciudad nunca viene mal, pero pienso que se pierde mucho tiempo en describir los paseos del sargento, sus reflexiones melancólicas. Es decir, aunque que el personaje gana en profundidad, hace que el misterio, que desde mi punto de vista debe ser lo fundamental de la historia, avance con demasiada lentitud y a mí, como lector, me trasmita cierta impaciencia.
En resumen, una novela de misterio que parte de un buen comienzo, con excelentes personajes pero que deja mucho que desear en cuanto a ritmo y cuyo desenlace, a mí al menos, me decepciona un poco. De todos modos, me ha parecido muy interesante leerla y, en ningún momento, he experimentado la sensación de estar perdiendo el tiempo.
ACTUALMENTE LEYENDO: LA ISLA DE LOS AMORES INFINITOS (Daína Chaviano)